
A pesar de ser muchos, muchísimos, siete u ocho mil millones, el peso del homo sapiens en la Tierra es, materialmente hablando, insignificante. Nuestra capacidad de intervención en ella resulta, en cambio, infinitamente mayor, tanta de hecho como para hacernos sentir responsables de los inesperados cambios que parecen está produciéndose en ciertos procesos naturales. Este poder tiene, sin embargo, una historia bastante corta. Se remonta a la Revolución Industrial, hace apenas dos siglos, y no es, en rigor, un poder, sino, más bien, un efecto secundario, colateral, de nuestra forma de vivir.
No es necesario extenderse demasiado: el gran problema hoy no es ya la escasez, sino la explotación desmesurada de los recursos. La tierra y sus criaturas se ha convertido para nuestras inagotables ansias de consumo en una simple reserva de materiales. Los críticos del capitalismo siguen defendiendo la vieja idea de que la producción continuada de excedentes no responde a otra finalidad que mantener el dominio de los ricos sobre los pobres con la mansa aquiescencia de estos, pero lo cierto es que allí donde hay o se han ensayado regímenes diferentes las cosas no han sido distintas. La economía planificada de acuerdo con ideas morales superiores (si se me permite la broma) ha resultado igual de devastadora o más que la economía de mercado basada en el mero afán de ganancia. Basta, por ejemplo, con darse una vuelta por el desierto en donde hasta hace poco estuvo el mar de Aral para comprobarlo.
Tomar conciencia de las consecuencias perniciosas de la actividad de los hombres en la naturaleza es la base de lo que conocemos vulgarmente como “ecologismo”, una posición moral que asume la responsabilidad hacia la Tierra y los seres vivos que nacen y mueren en ella. Lo que caracteriza al ecologismo no es sólo esta conciencia, sino la consternación derivada del hecho de haber surgido justo en el que parece el momento inmediatamente anterior al desastre. La lucidez, ya se sabe, llega siempre tarde. Nuestra forma de vivir causa un daño cada vez más profundo e el mundo que nos rodea, pero no sabemos, y quizá tampoco podemos ni queremos, vivir de otra manera. La situación, en suma, da la impresión de ser trágicamente irreversible; resulta imposible volver atrás, pero si seguimos adelante caeremos en el abismo.
La despreocupación con la que hemos vivido hasta ahora no puede durar más. Creer en la inagotabilidad de los recursos y en la ilimitada capacidad de la naturaleza para reponerse de las agresiones de la actividad humana, agresiones que se multiplican exponencialmente a medida que avanza la globalización, constituye una ingenuidad. No es que la humanidad esté capacitada para convertir el planeta en una bola de billar, como afirman burlonamente quienes dudan de su poder para alterar el curso de las cosas, pero sí, desde luego, para cambiar las condiciones de la vida tal y como las conocemos y, con ello, tornar sumamente complicada la nuestra.
¿Qué hacer? La solución, si la hay, no resulta nada fácil. Muchos ecologistas suponen que, si tenemos poder para cambiar las condiciones de la vida en la Tierra, también debemos tenerlo para impedir que ocurra. Aunque son conscientes de la dificultad de dejar de hacer todo cuanto hacemos (esto es inviable), están convencidos de que si podríamos intervenir en la naturaleza de modo que responda, al menos, de la forma más favorable. El problema, como ya se ha dicho, es que nos equivocamos al definir nuestra capacidad de intervención como poder. Es lo que creía la tradición y, precisamente por ello, imaginaba que el incremento del poder humano resultaría a la larga favorable. ¿No consiste en eso el progresismo? Pero es evidente que no era así, no es así. Hoy sabemos que someter a la naturaleza a los dictados de la humanidad en vez de aprender de ella, o si se prefiere una expresión más paradójica, convertirla en algo artificial, es lo que hay que evitar y, por tanto, no es, no puede ser la solución.
La posición de los ecologistas más radicales, entre los que se encuentra Richard Powers, uno de los novelistas norteamericanos más destacados del momento, es que sólo considerando lo peor como la posibilidad más real tenemos alguna opción. La única cosa que puede salvarnos es la desesperanza, la creencia en que estamos perdidos, porque la tendencia de la humanidad se asemeja siempre a la del maquinista que para llegar a su destino va quemando la madera de todos los vagones del tren. El desesperado, en cambio, no se conforma con nada que no sea la detención del tren. Prefiere ir a pie, incluso no ir a ninguna parte, antes que el desastre. De eso trata su penúltima y tal vez más perfecta novela, El clamor de los bosques, y también, aunque no tan directamente la última, Desconcierto.
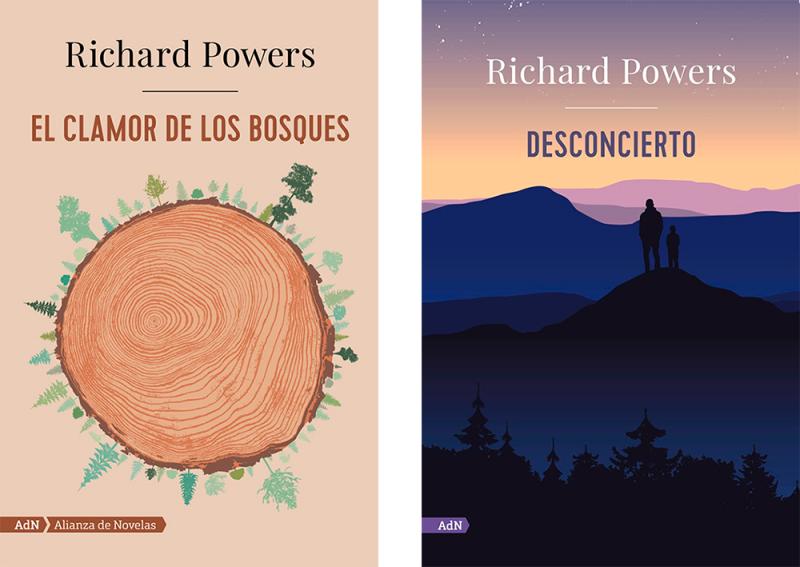
A Richard Powers no le gusta la sociedad actual, no le gusta el modo en que se organiza nuestro sistema productivo, no le gusta cómo un saber superficial alentado por la publicidad, la educación y la industria cultural impiden la comprensión personal de la existencia, no le gusta nuestro nihilismo, esa absoluta falta de referencias que es la causa de que la naturaleza haya dejado de guiarnos. No tiene, sin embargo, una receta para cambiar nada de esto. Adherirse a tal o cual movimiento, apoyar a tal o cual partido, arbitrar estas o aquellas insignificantes medidas, todo es inútil. Más que una revolución, dice, necesitamos una reconfiguración, vivir de otro modo, pero: ¿cómo hacerla?
En El clamor de los bosques parece sugerirse como única alternativa un cambio personal sin apenas efectos sobre la sociedad. El impacto de la actitud heroica de sus protagonistas –un grupo de personas dispuestas a salvar como sea los últimos bosques de secuoyas gigantes de los Estados Unidos– es insignificante porque el sistema diluye al punto su acción convirtiéndola en algo reprobable. El orden moral, sostenido por las leyes y las costumbres, tiene un peso social mucho mayor que el orden ético. La ética puede animar a cambiar el orden moral, no cambiarlo. Las leyes están por encima de todo. El sistema democrático se sustenta en ello. Pero si lo que se cuestiona es justamente su sentido –el sentido de unas leyes que anteponen intereses de todo tipo a la conservación de la vida–, las posibilidades de ser estigmatizado aumentan sobremanera. ¿Cómo oponerse a unas leyes basadas en una falta total de conciencia sobre la importancia de la naturaleza?
El hombre contemporáneo vive como si fuera el último hombre de la Tierra, no piensa en el mañana, únicamente se interesa por satisfacer sus deseos, y esto es lo que la ley que él mismo establece como si fuera la ley divina, defiende. Impedir que un bosque milenario sea abatido en pocas semanas para beneficio de una empresa maderera se convierte así inmediatamente en un acto terrorista. Acudir a los tribunales no sirve para nada –los tribunales de justicia llaman justicia a la estricta aplicación de leyes fundadas en la voluntad del cuerpo legislativo– y la prueba es que la devastación aumenta sin cesar. Las leyes otorgan más relevancia a los procedimientos que a los fines. Es el viejo y corruptor negocio de los abogados. La trampa de las democracias actuales es creer que los fines dependen de la voluntad de los votantes. El político del signo que sea sabe que para hacer unas cosas es preciso no hacer otras y lo que nunca se hace es aquello que pueda limitar o frenar nuestro deseo de consumo. El progreso es un movimiento a expensas de la naturaleza, un movimiento que todos quieren, pues, como escribió Freud, “estamos conformados de tal modo que podamos obtener un disfrute intenso únicamente del contraste y muy poco del estado de las cosas”.
Powers es un defensor de esto último. El protagonista de Desconcierto, un niño diferente que no logra entender en ningún momento cómo la humanidad puede despreciar como desprecia la Tierra en que vive, es un ejemplo enternecedor de lo que significa ese disfrute del estado de las cosas. La propuesta de la novela no es abandonarlo todo y volver a la naturaleza para vivir como salvajes roussonianos, sino usar la tecnología y la ciencia de otra manera, en un sentido estético o poético antes que económico.
La influencia de la poesía, la literatura, el arte o la filosofía disminuyó notablemente tras la Segunda Guerra Mundial. Su mundo –la historia– fue reemplazado poco a poco por una realidad sin trascendencia en la que las ideas iban a perder gradualmente su capacidad para suscitar o conducir los acontecimientos. Los tecnócratas fueron apoderándose de los resortes del poder –el poder verdadero–, del mismo modo que la tecnología se convertía en la columna vertebral de las sociedades humanas. La voz de los poetas y los filósofos dejó de interesar, a quien había que oír ahora es a los científicos. Los problemas de la nueva época parecían tener que ver sólo con el crecimiento, no con el sentido. Hasta que, de repente, la propia ciencia se ha dado cuenta del peligro que encierra la idea del crecimiento ilimitado. Vivir como si todo límite fuera una limitación que debe rebasarse ha puesto a la Tierra en situación de estrés máximo. Sin embargo, y pese a llevar ya décadas oyendo estas advertencias, da la impresión de que nos hemos acostumbrado a ellas y que nos bastan nuestros pequeños gestos cotidianos para sentirnos satisfechos, como si esos gestos pequeños y, como siempre, teatrales y declamatorios, bastaran en verdad para parar el proceso. Powers sabe que no y, por eso, ha puesto la ficción al servicio de la que, a su juicio, es nuestra tarea más urgente. Su convicción como escritor es que la ficción es capaz de alterar el terreno de lo familiar y crear ese misterio y esa inestabilidad que nos lleva a tomar realmente en serio el asunto. Y lo consigue, por eso recomiendo la lectura de las dos novelas citadas, y por el orden en que han sido publicadas.








0 Comentarios